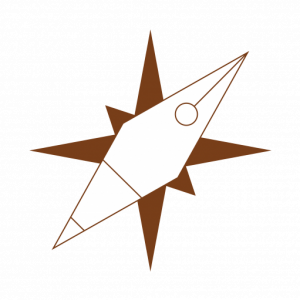En este post les invito a conocer parte de este territorio y de su historia, embarcándonos en un viaje a su pasado más remoto, anterior incluso al Imperio romano, situándonos concretamente a finales de la Edad de Bronce. ¿Alguien ha escuchado hablar de poblados fortificados de época prerromana de forma circular tan características en el noroeste de la Península? Les suene de algo, o no, quizá les interese leer un poco acerca de la denominada cultura castreña. A continuación, tras situarnos en el contexto, haré una propuesta para conocerla más a fondo, a través de diferentes rutas a realizar por el territorio de la antigua Gallaecia, con el fin de dar a conocer este valioso patrimonio castreño, que conforma parte indispensable de su identidad cultural. Comencemos pues, con unas dosis de historia:
¿Qué es la cultura castreña?
Hacia aproximadamente el siglo VI a.C., a finales de la Edad de Bronce, podría situarse el comienzo de la cultura castreña, por antonomasia “castrexa”, y su final hacia los siglos V o VI d.C. Es decir, estaríamos hablando de diez siglos de evolución de una cultura, que fue apaciguada por la total ocupación del Noroeste Ibérico por los romanos. Esta cultura, sin embargo, permanece viva, en cierto modo, gracias a la pervivencia de los vestigios del pasado en forma de yacimientos arqueológicos, que nos ofrecen datos sobre las formas de vida de una civilización. Esto nos llevaría a la definición del principal elemento característico de esta cultura: el castro, entendiéndose este como poblado, en muchos casos fortificado, cuya principal característica, en lo que respecta sobre todo a los castros gallegos y los de primera era, es su forma circular u ovalada, aunque se da una evolución hacia trazados rectilíneos con el proceso de romanización. Su interior, generalmente alberga una docena de chozas, dispersas sin una estructura ordenada, que primeramente eran construidas con barro, madera y ramas, cambiando más tarde el material de construcción a piedra (pizarra y granito). Otro rasgo característico de estos asentamientos, es su falta de urbanismo, ya que normalmente eran construidos adaptándose a la topografía del terreno y por lo general, en situaciones estratégicas aprovechando las defensas naturales que les ofrecía el entorno, ya sea sobre colinas o montañas, también en zonas cercanas al mar, para tener acceso a sus recursos, o bien, para facilitar los intercambios comerciales con otras regiones del Atlántico. La evolución de los castros, hacia ciudades fortificadas más grandes nos lleva al conocimiento de la “Citania”, de las que cabe destacar la de Briteiros o la de Sanfins en Portugal.
Podemos circunscribir la cultura castrexa, al Noroeste Ibérico, que va desde el valle de Navia hasta el Duero, y por el interior los límites bajarían por el Rariadoiro, el Bierzo y gran parte de Sanabria, por lo que podemos encontrar asentamientos de esta tipología principalmente por la actual Galicia, norte de Portugal, Asturias y León. Sí que es cierto que con ciertas disimilitudes, que podemos apreciar, por ejemplo, en la forma de los castros de la zona de la Meseta Central, que tienden hacia formas más rectilíneas.

Por otro lado, los hallazgos encontrados en este tipo de yacimientos (herramientas, cerámica, joyas, etc) nos ofrece una idea de cómo podrían ser las sociedades que en ellos habitaban. Las actividades a las que dedicaban los hombres su tiempo se basaban en la ganadería, la caza, la pesca y la guerra, mientras que las mujeres y niños se encargaban de la recolección de frutos silvestres y los cultivos en huerta. Se trataba, en definitiva, de una sociedad guerrera y campesina. En este periodo, comienza a desarrollarse la metalurgia (2500 a.C.), lo que supuso una auténtica revolución que se manifiesta en la creación de nuevas herramientas y el aumento del tráfico marítimo. Es el comienzo de la Edad del Hierro, se desarrollan nuevas técnicas, y surge una mayor necesidad de fortificarse con nuevos sistemas defensivos, como fosos, murallas y parapetos, debido a los sucesivos conflictos bélicos, y se da un aumento de la población que desemboca en el surgimiento de nuevos castros en las tierras más bajas.
La información que se tiene sobre las creencias de la sociedad castreña es escasa, ya que no poseían una lengua escrita propia, sino que esta era de transmisión oral. Sin embargo, se ha comprobado que tenían un fuerte carácter mágico y religioso, siendo constantes las ofrendas y sacrificios a los dioses. Se sabe también, que había una clase sacerdotal, los chamanes, hombres místicos y sabios a quienes consultar. En lo más profundo de los bosques, se hallaban los santuarios castreños en donde veneraban a sus dioses, cerca de los ríos, que eran considerados como puertas al otro mundo (sacralización de la naturaleza). Por otro lado, no hay que eludir su simbología, manifestada en monumentos, como pueden ser los hornos o saunas castreñas, de carácter religioso, también llamadas “pedras formosas”, debido a su belleza, y en donde se aparecen repetidos símbolos de esvásticas (símbolo de buen augurio), o figuras geométricas, que podrían representar ostentación (prestigio). En cuanto a los ritos funerarios, no se conoce con exactitud cómo se realizaban, pero algunos hallazgos indican que podrían realizarse por incineración, para en adelante, enterrar las cenizas en las casas familiares. El arte más representativo de este tiempo, es el de los petroglifos, diseños simbólicos grabados en roca, de los que cabe destacar los del Parque Arqueológico de Campo Lameiro, en Pontevedra, considerado por ello, la “sixtina de los petroglifos”. Resulta interesante comprobar cómo estos característicos grabados en piedra se manifiestan también en yacimientos arqueológicos de las Islas Británicas y la Bretaña francesa, lo que demuestra una relación directa entre estos territorios.
Castros y paisajes en Galicia
Ahora que nos hemos puesto en contexto sobre esta cultura, hablemos de los yacimientos arqueológicos existentes en la región que nos atañe. Aunque no haya un inventario general sobre los castros existentes, se calculan entre 2500 y 3000. Concretamente en la provincia de Lugo, se encuentran inventariados entre 650 y 750. Y es que es en Galicia, en donde se ofrece una oportunidad única para conocer esta cultura tan misteriosa y mágica, a través de rutas por los principales castros: Castro de Baroña (Porto do Son), San Cibrao de Las (San Amaro), O Facho (Cangas do Morrazo), A Cidá (Ribeira), Viladonga (Lugo), Santa Trega (A Guarda) o Monte do Castro (Ribadumia), mencionando solo algunos, ya que la lista es inmensa, entre ellos, cabe decir, varios declarados como Bien de Interés Cultural (Elviña, Santa Trega, A Guarda, etc.)
Como observación a lo que más puede llamar la atención de los castros gallegos, ya no es tanto el propio monumento arqueológico en sí, tal y como se conserva en la actualidad, sino este integrado perfectamente en el entorno, es decir, el paisaje enigmático que se crea por medio de la armonía visual derivada de un vestigio del pasado inserto en el paisaje, que no debía distar mucho de cómo era en el pasado. Y es que es esa principal característica de poblado adaptado a la topografía del terreno, o lo que es lo mismo, de asentamiento que se adapta a las formas de la naturaleza, en una cultura que la sacraliza, lo que produce esa naturalidad y belleza paisajística. Esto me lleva a pensar, que es tan importante la preservación del entorno natural del vestigio, como la propia conservación del yacimiento arqueológico en sí, ya que este solo mantiene su autenticidad si está integrado en su propio contexto natural. Un ejemplo de castro casi perfectamente integrado en su entorno, es el del castro de Baroña, y de ahí en parte que sea considerado como uno de los mejor conservados.

No cabe duda de que la gran labor en la difusión y puesta en valor de dicha cultura la tengan los centros de interpretación de los castros, y es que es aquí donde reside la importancia de su musealización para darlos a conocer. Partiendo de esta base, podríamos detenernos también a hacer una crítica a la gestión nefasta que en muchos casos se da de este patrimonio cultural y natural, debido a la falta de compromiso y de imaginación, claro está: anteposición de intereses económicos por parte de los organismos gestores, falta de concienciación de la sociedad, crecientes problemas ecológicos en el territorio, etc. A lo que me gustaría llegar en este sentido, es que existe una clara relación entre paisaje natural y arqueológico, como ya hemos mencionado, por lo que se debería ejercer una gestión adecuada y sostenible de ambos, lo que nos lleva a su vez, a la controversia entre tematizar los yacimientos arqueológicos, para su disposición al público, o dejarlos inmersos en su entorno natural, tratando de intervenir lo menos posible, preservando de algún modo su autenticidad, porque a quién no le gustaría, darse un paseo por el bosque y vislumbrar los restos de un antiguo santuario celta, intacto y perfectamente integrado en su entorno. Esto es utópico, en cierta forma, ya que el desconocimiento, y la falta de interpretación de los yacimientos arqueológicos, también suponen su olvido, y consiguiente pérdida, y de ahí que sea importante poner un cartel, que nos indique ante que nos encontramos. La cuestión aquí es: ¿se debe apostar por la musealización o tematización de los yacimientos arqueológicos para facilitar su conocimiento, o bien, por la preservación de su autenticidad? Pienso que se puede llegar perfectamente a un consenso entre ambas opciones, aunque podremos dejar abierto este debate para el contenido de otro post, ya que reconozco haberme metido en un berenjenal, del que daría para hablar largo y tendido.
Tras esta breve reflexión, quisiera proponer una propuesta interesante con la intención de dar a conocer este destino turístico a través de este patrimonio que forma parte indiscutible de su identidad cultural.
En cada una de estas rutas, que se realizarán por provincias, se pretende dar a conocer los paisajes castreños de cada lugar, y en definitiva, el patrimonio arqueológico e histórico de gran envergadura existente la región, además de algunos de los bellos pueblos gallegos que se encuentran en su entorno inmediato. En definitiva, se trata de itinerarios que tratan de mostrar esa parte más “oculta” de Galicia, que sin embargo, no dejan de ofrecer la posibilidad de descubrir un patrimonio sumamente valioso. Las rutas serán las siguientes: “Ruta de los castros marítimos: de la Costa Ártabra a la Costa de la Muerte”, “Ruta castreña del Camino de Santiago”, “Ruta por los castros de Terra Chá a la mariña lucense”, “Ruta castreña por el valle ouresano” y la “Ruta castreña por las Rías Bajas”
Consulta aquí para ver las rutas.